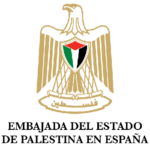Fatena Al-Gharra, فاتنة الغرّة, poeta palestina, salió de Gaza hacia Bélgica en 2008 y regresó a la Franja el 4 de octubre, tres días antes del comienzo del genocidio.
Fatena Al-Gharra
Llosa se está desplazando conmigo.
Fuimos desplazados, Limar, del hospital Al-Quds, pero mis diarios todavía están colgados entre las paredes y en los pasillos de las plantas, así que seguiré escribiéndotelo, bajo el dominio de los sonidos e imágenes almacenados en mi memoria, tal como almacené algunos de ellos en mi teléfono móvil.
Tenía la novela de Mario Vargas Llosa, “El paraíso en la otra esquina”. La encontré en mi biblioteca que dejé en Gaza hace quince años. Tu abuela, que no lee ni una palabra, la conservó hasta mi regreso. La metí en mi bolso, pensando que tendría tiempo para volver a leerla. La tomé entre las cosas que llevaba cuando salimos de casa bajo el impacto de los misiles.
¿Te dije que tu abuela, apoyada en mis manos y en las de tu tío Mahmoud, se paró un momento para gritarnos que la dejáramos allí? Imagínate que la dejamos bajo el bombardeo porque ella sentía que su pesado cuerpo y su dificultad para caminar nos estorbarían y nos impedirían unirnos al resto de la familia, que podríamos resultar no solo heridos, sino muertos.
No sabes cómo deseaba que ella fuese tan liviana como aquel anciano cuyo hijo vi cargándolo sobre sus hombros y corriendo. Era tan liviano como un niño de cuatro años como máximo. Apreté su mano y le dije: “Camina, mamá, llegaremos”. Una mujer nos miraba desde la ventana de su edificio. Llamó a mi madre, arrojando un par de zapatillas desde la ventana: “Toma señora, póntelas en tus pies”. Solamente en aquel instante me di cuenta de que mi madre había salido descalza de casa. Una mujer de ochenta años abandonó su casa bajo el bombardeo, tal vez de la misma manera que lo hacía durante la Nakba cuando tenía tan solo cuatro años, huyendo descalza junto con su familia.
No mires atrás… nunca.
Corríamos como jugadores de rugby, pero sin saber hacia qué dirección ir. Todo estaba bajo el alcance de los bombardeos y misiles, que no diferenciaban entre un niño riéndose al ver a su padre resbalando y cayendo de las escaleras, y una madre sentada delante del horno de barro, extendiendo su mano que llevaba una hogaza de pan que fue quemada por la repentina bomba.
Un hombre en la vereda de enfrente tomaba la mano de su hijo pequeño, y con la otra empujaba una rueda que transportaba tres cuartos de un saco de harina, del que tal vez habría salido una sola masa, corriendo sin mirar atrás.
Aquí aprendemos a no mirar hacia atrás, independientemente de los motivos, como me contó mi amigo Wissam Yassin, que trabaja como corresponsal del canal Al-Hurra, sobre una mujer que le contó la historia del martirio de su hija y su nieta. Estaban detrás de ella, cruzando el camino de la muerte desde Gaza hacia el sur, y es una historia que tal vez les contaré en futuros mensajes. Ella dice: “Vi el punto rojo del francotirador trascenderme y dos balas fueron disparadas, escuché la voz de mi hija y su hijo detrás de mí. Caminábamos sin siquiera poder mirar atrás. Esto nos decían en los cuentos: camina, pero no mires atrás… y eso hicieron.”
“Los árboles no caen, tía.”
Cruzamos la calle 8, donde vivimos en el barrio Tal Al-Hawa, hacia el hospital Al-Quds. Una parte de nosotros decidió ir a la escuela, pero la otra parte respondió a los gritos de la esposa de tu tío que decía: “Hospital Al-Quds”. La sugerencia parecía cercana a la lógica, ya que el hospital estaba a no más de diez minutos a pie de la casa, y nos sería fácil, cuando cesen los bombardeos, regresar a nuestra casa sin realizar un esfuerzo significativo. Fuimos ingenuos, amor mío, nos engañó el hecho de que Tal al-Hawa, durante las agresiones pasadas, permaneció a salvo de la destrucción. Corrimos hasta que pasó un coche y le gritamos a su conductor: “Llévate a la anciana contigo”. El hombre frenó y mi madre subió junto con tu tío Fahd. Yo seguí instándome a caminar hasta el hospital, tomando las manos de tu prima Mira, de diez años, y de su hermano, Yamen, de cinco.
La escena de Mira riéndose casi histéricamente y diciéndole a Yamen: “No tengas miedo, mi amor, no moriremos”. Luego me miró y dijo con la misma sonrisa: “¿No moriremos, cierto, tía?”. Mientras yo intentaba tranquilizarla en medio de mis jadeos, Yamen me apretaba la mano hasta que llegamos al parque de Barcelona, que está al lado del edificio donde compraste tu piso, entonces les dije: “Caminad junto a los árboles, no junto a los edificios”. Lo dije mientras mi voz temblaba con cada bombardeo que venía desde atrás. Luego Yamen me respondió: “Es verdad, tía, porque los árboles no caen”. Yamen no esperaba que sus palabras cayeran a mi corazón con toda la paz y tranquilidad, las recogí de su boca y las seguí repitiendo hasta que llegamos a la puerta del hospital: “Los árboles no caen, los árboles no caen”.
Tu casa ya no existe más.
Se me olvidaba decirte que tu piso ya no existe, amor, se ha convertido en cenizas como el resto de los edificios que lo rodean, pero los árboles allí no se cayeron.
Yamen y Mira fueron con sus familias a una escuela de la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidad para los Refugiados (UNRWA) en el barrio de Al-Rimal, y tus abuelos y yo nos quedamos con la familia, junto a tus tíos Ziad y Mahmoud en el hospital. Nuestra familia es numerosa, lo sé, y así somos como la mayoría de los gazatíes; nos entretenemos comiendo, bailando Dabkeh, cantando, peleándonos y haciendo hijos.
Al principio nos paramos en la puerta del hospital, mirando esa multitud de seres humanos sin saber dónde nos sentaríamos, cómo nos quedaríamos aquí y por cuánto tiempo. Todas estas eran preguntas que yo respondía cuando uno de tus primos me las hacía: “Vamos a vivir aplicando la política paso a paso, hora a hora, noche a noche y día a día”.
Tariq y Muhammad, tus primos, hijos de tu tío Ziad, fueron a inspeccionar los pisos para encontrar un lugar donde pudiéramos caber, a unos metros lineales en un pasillo o incluso en el umbral de unas escaleras. Regresaron para decirnos que habían encontrado un lugar en el tercer piso. Llevábamos muy poco equipaje, sólo lo que era lo suficientemente liviano para llevar en la espalda y en las manos. Yo había traído todos mis documentos y lo que quedaba de mi dinero en una riñonera; por otro lado, lo que quedaba de mis pertenencias personales, lo había puesto en una bolsa que llevaba al hombro, la cual excavó en él un túnel que tardó días en sanar. Tiramos nuestros colchones en el suelo y mis nervios se tiraron con ellos. El sonido del bombardeo tan cerca era nuevo para mí después de haber vivido quince años en la tranquilidad de Europa.
Al principio pensé que era la muerte. De repente se escuchó un “boom boom” y tiré mi cuerpo sobre el colchón de los desplazados que nos precedían y dejé que mi cuerpo escapara de mí. El sonido de los misiles era tan fuerte en mis oídos que pensé que permanecería dentro para siempre, tal como lo hizo una pequeña cucaracha que entró en mi oído un amanecer de verano mientras dormía en la terraza de mi casa. En ese momento tenía menos de diecisiete años, y ahora un ejército de cucarachas de hierro parloteaba en el interior de mis orejas. Ni siquiera mis pequeñas palmas, a pesar de su presión, fueron capaces de detener ese fuerte crujido, y mi mente decía: “El paraíso no está en la otra esquina, Llosa.” Olvidé decirte que dejé la novela en un archivador en una pequeña habitación en el suelo del hospital, en la que quizás alguien encuentre su paraíso perdido en Gaza.
Fatena Al-Gharra escribió esta carta a su sobrina el miércoles, 29 de noviembre de 2023.
Traducción: Khaldun Almassri
Fuente: Raseef22